Una refutación católica tradicional al último mito del paganismo

Por Oscar Méndez Oceguera
Imagen ilustrativa: obra de Antonio Ruiz, el Corcito (1936). Fuente: Relatos e historias en México
Introducción
De cómo se inventó la herida perfecta
Hay modas intelectuales tan refinadas en su absurdo que sólo podrían haber sido concebidas en una civilización en decadencia.
Entre ellas destaca el indigenismo moderno: esa nueva religión civil que, como un prestidigitador cansado, pretende vendernos la herida como si fuera la salud, el extravío como si fuera la sabiduría, y la noche como si fuera la aurora.
El indigenismo no es un amor legítimo por las raíces, sino una melancolía organizada contra la Redención.
Su dogma tácito es burdo como las antiguas idolatrías: exalta lo que Cristo vino a redimir.
Pero negar la necesidad de Cristo es, para decirlo en términos menos urbanos, negar el mismo corazón de la historia humana.
Este ensayo no pretende ridiculizar la nostalgia (ella se ridiculiza sola), sino algo más grave: mostrar que el indigenismo moderno no es la voz de los pueblos indígenas, sino una herejía emocional contra el orden social de Cristo Rey, disfrazada de memoria cultural.
¿Qué es el indigenismo?
El indigenismo no es un retorno a la tradición, ni una defensa legítima de las raíces culturales. Es una construcción ideológica moderna, hija de la melancolía posmoderna y del romanticismo académico, ese jardín de flores de plástico donde la verdad ya no importa si las emociones son suficientemente intensas.
Se presenta con tambores, plumas y palabras como “resistencia” o “identidad”, pero detrás de la máscara tribal, se oculta la vieja carcajada del relativismo moderno: “Todo es cultura. Todo es igualmente válido. Salvo, claro, la Cruz”.

Como advirtió Donoso Cortés con luminosa severidad:
“Las sociedades no se salvan por los impulsos del instinto, sino por la acción regeneradora de la gracia”.
La política que exalta las diferencias sin ordenarlas al bien común cristiano no edifica comunidad: disuelve la res publica christiana.
El indigenismo, lejos de restaurar tradiciones auténticas, es un invento del mundo moderno para pulverizar la unidad cristiana de las naciones. No devuelve al indígena su dignidad perdida: le arrebata su herencia sobrenatural.
El principio olvidado: el pecado original como herida universal
Frente a las fantasías del multiculturalismo sentimental, el cristianismo proclama —con la gravedad de un relámpago— que todo hombre nace herido. Y que toda cultura, como fruto del hombre, lleva en sí la grieta del pecado original.
No hay tribu, ni imperio, ni civilización, que no necesite ser redimida. El jaguar de la selva y el león de la ciudad antigua rugen igualmente en la noche de la caída.
Por eso, como recordaba Domingo de Soto:
“La ley divina es necesaria para completar la insuficiencia de la ley natural, debilitada por el pecado”.
No basta con cantar a los astros: hay que ser sanado por la luz verdadera. No basta con danzar bajo la lluvia: hay que ser lavado en las aguas del Bautismo.

La unidad cristiana supera las diferencias de sangre, lengua o raza: quien divide bajo pretexto de cultura, combate la Iglesia en su obra de civilización.
La redención: el único camino para las culturas
Cristo no descendió a la tierra para pedir informes culturales ni para negociar ritos preexistentes. Descendió para redimir todas las lenguas, todos los pueblos, todas las danzas, no conservándolos en su forma herida, sino elevándolos en la gracia.
La Cruz no es el enemigo de las culturas: es su única medicina.
Francisco de Vitoria, en tiempos en que la espada y la cruz se cruzaban en América, advirtió:
“Aunque los bárbaros hayan vivido en pecado, no por eso pierden su derecho natural y humano”.
La evangelización no fue opresión: fue la proclamación de la dignidad sobrenatural de los pueblos.
La verdadera cultura y la cultura capturada: entre Gracián y Gramsci
La cultura verdadera no es un simple conjunto de costumbres. No es un catálogo de bailes, trajes y relatos. La cultura, en su sentido pleno, es la expresión del alma humana en su peregrinación hacia su fin último. Es fruto de la naturaleza herida, y necesita ser sanada y elevada por la gracia para alcanzar su verdadera plenitud.
Baltasar Gracián intuía que el hombre civilizado era el hombre perfeccionado por la sabiduría y la virtud, no por la espontaneidad tribal. La cultura verdadera es obra de la inteligencia iluminada por la fe, del corazón fortalecido por la caridad, de la voluntad disciplinada por la esperanza eterna.
Mientras el cristianismo ve en la cultura una naturaleza llamada a ser elevada, el marxismo cultural —y Gramsci en particular— la concibe como un campo de batalla ideológico. Para Gramsci, la cultura no es un bien a perfeccionar, sino un sistema de dominación a subvertir. No busca la verdad: busca el poder. No quiere redimir: quiere destruir.
La estrategia gramsciana consiste en capturar las instituciones culturales —arte, educación, tradición— y reprogramarlas para derribar desde dentro la civilización cristiana.
El indigenismo moderno es uno de los instrumentos más eficaces de esta revolución cultural. No rescata culturas vivas: resucita mitologías muertas para enfrentar a los pueblos contra su propio Bautismo. No edifica identidad: siembra resentimiento. No construye comunión: provoca fragmentación y guerra permanente.
Mientras la cultura cristiana edifica civilización sobrenatural, la cultura gramsciana edifica resentimiento encadenado.
El ataque a la Hispanidad: la gran traición cultural
Toda esta estrategia gramsciana converge en un blanco privilegiado: la Hispanidad.
La Hispanidad no es una nostalgia imperial ni un accidente histórico: es la manifestación providencial de la Cristiandad en el Nuevo Mundo. Es el fruto de la Cruz plantada en tierras paganas, de las lenguas elevadas en el canto litúrgico, de las razas redimidas en el bautismo de la fe verdadera.

Como enseña Francisco Elías de Tejada, la Hispanidad es “una comunidad de pueblos unidos por la fe católica y una tradición jurídica y cultural común”, que trasciende las fronteras políticas y étnicas.
Atacar la Hispanidad es, por tanto, atacar el milagro de la civilización católica en América. Es rechazar la sangre de los mártires que fertilizó los caminos de evangelización. Es despreciar la encarnación histórica del Reino de Cristo en nuestras tierras.
Ramiro de Maeztu enseñó que la Hispanidad no es un imperio material, sino la encarnación histórica de la Ciudad Católica en el Nuevo Mundo.
El indigenismo, en su odio ciego, no solo desprecia a Cristo: desprecia también la obra civilizadora que, como afirma Jaime Eyzaguirre, “dio sentido y destino a nuestras naciones”.
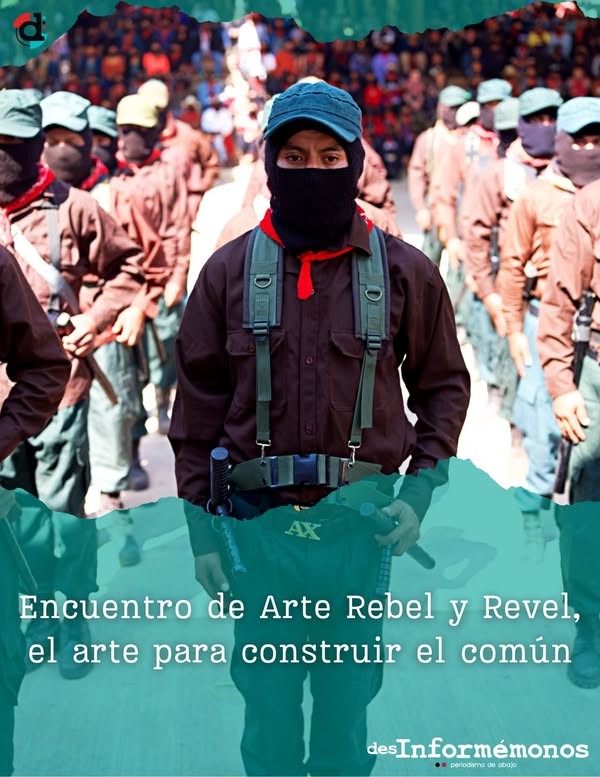
Negar la Hispanidad es como renegar del bautismo de los pueblos: cerrar los ojos a la luz y escupir el agua que nos dio a nacer.
Miguel Ayuso recuerda que esta negación no es espontánea: es parte de la estrategia revolucionaria para destruir el alma católica de los pueblos hispánicos.
El indigenismo moderno no es la voz de los pueblos indígenas, sino el eco adulterado de una rebelión anticristiana contra la obra visible del Reino de Dios en la historia.
El indigenismo como herejía moderna
Seamos brutalmente corteses: el indigenismo es una herejía moderna, vestida de folklore y perfumada de indignación.
Comete tres pecados intelectuales: cree que la cultura humana puede salvarse sin gracia; sostiene que todos los cultos —incluso los más grotescos— son equivalentes; y sueña con levantar nuevos imperios de barro idolátrico sobre las ruinas de la Cristiandad.
Todo ello gracias al viejo truco del nominalismo: imaginar que las identidades se inventan por decreto.
En su raíz, es un pelagianismo cultural: cree en la autosuficiencia de la cultura herida, rechazando la necesidad de la Cruz.
Y en su estrategia, es un gramscismo programado: transforma el dolor histórico en resentimiento perpetuo, y el resentimiento en arma de subversión contra la Iglesia y contra la unidad espiritual de los pueblos.
Cuando las diferencias son exaltadas sin referencia al bien común y a la verdad, no elevan al pueblo: lo convierten en masa manipulable.
Epílogo: Cristo Rey y el bautismo de los pueblos
La civilización hispánica integró razas, lenguas y costumbres bajo una sola fe. Ese milagro no fue una conquista económica: fue una Pentecostés continental.
Negarlo es traicionar la sangre bautismal que regó los surcos de América. Negarlo es negar la promesa de redención universal sellada en la Cruz, despreciar la Sangre que fundó a los pueblos nuevos.

Vázquez de Mella nos recordó:
“La tradición no es el culto de las cenizas, sino la custodia del fuego”.
Ser hispanoamericano es ser heredero de la Cristiandad: es portar una llama que ilumina, no un peso que oprime.
El indigenismo olvida que nuestros pueblos fueron llamados no a sobrevivir en la noche de sus mitologías, sino a resplandecer en el día eterno de la fe.
Cristo o la nada. La Cruz o el vacío.
Las culturas redimidas por la Cruz resplandecerán como piedras preciosas en los muros de la Jerusalén celestial.
Las que adoraron sus heridas, serán polvo entre las ruinas.
Así ha sido siempre. Así será hasta el fin.

