La guerra fría tecnológica como sistema de control geopolítico

Por Oscar Méndez Oceguera
Imagen ilustrativa: Especial
Durante años, la inteligencia artificial fue narrada como un mercado: innovación, competencia, escalamiento, y —en el peor de los casos— quiebra. Ese marco ya no alcanza. La fase que se abre no se entiende con la gramática del emprendimiento ni con la fe espontánea en el capital de riesgo. Se entiende mejor desde otra lógica: la de los sistemas de control, siempre que no se pierda la jerarquía que conviene recordar: el control ordena medios; el gobierno decide fines; y la ley ordena y limita a ambos.
Un mercado asigna recursos mediante precios. Un sistema de control, en cambio, mantiene un estado deseado mediante retroalimentación (feedback): detecta desviaciones, corrige, restringe, prioriza, amortigua. Cuando una tecnología se vuelve condición de posibilidad de la vida económica y estratégica —energía firme, transmisión, minerales críticos, cómputo, seguridad, permisos— deja de ser un producto: se convierte en infraestructura. Y cuando se convierte en infraestructura, el poder cambia de lugar. La pregunta decisiva deja de ser “¿quién tiene el mejor modelo?” y pasa a ser: ¿quién gobierna los bucles que sostienen el cómputo, bajo qué ley, y quién responde por sus consecuencias?
Lo que vivimos no es solo una carrera tecnológica: es una guerra fría de estándares, insumos, energía, licencias, auditorías, cables, minerales, cadenas de valor y zonas de cumplimiento normativo (compliance). Es una disputa por el metabolismo material del siglo XXI.
Cuando el algoritmo se vuelve termodinámico
Mientras la IA crecía como software, la historia era ligera: talento, datos, iteración, nube. Pero la fase madura exige otra cosa. Exige centros de datos industriales, contratos de energía firme, infraestructura de transmisión, agua o alternativas de enfriamiento, hardware especializado, logística y seguridad. El algoritmo dejó de ser liviano: se volvió termodinámico. Calor, cable, suelo.
En ese momento, el precio deja de ser regulador soberano. Aparecen umbrales, prioridades, licencias y restricciones. No por capricho, sino porque la infraestructura crítica no puede quedar sin corrección. La política regresa por necesidad. Y su regreso trae una tentación: que decisiones sobre fines comunes se disfracen de inevitabilidades técnicas; que lo “necesario” sustituya a lo “debido”; que la deliberación sea reemplazada por protocolos; que el ciudadano sea reducido a usuario.
Por eso conviene fijar un criterio que debería ser obvio, pero ha dejado de serlo: la invocación de “seguridad nacional” solo es legítima si supera tres pruebas elementales —necesidad, proporcionalidad y temporalidad—. Si no es necesaria, es arbitrariedad; si no es proporcional, es abuso; si no es temporal, se convierte en régimen. La excepción, cuando dura, deja de ser remedio: se vuelve constitución material.
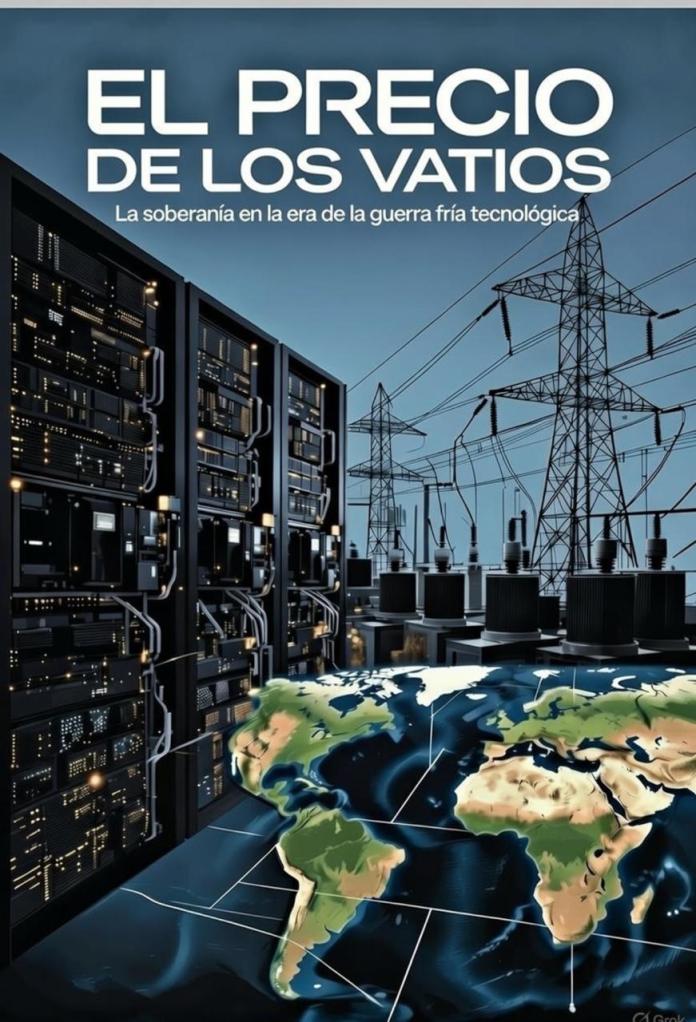
Control no es gobierno
La palabra “control” es útil, pero peligrosamente ambigua. Control no es gobierno. Control es administración de medios; gobierno es decisión sobre fines y responsabilidad pública. Una sociedad puede estar altamente controlada y, sin embargo, estar mal gobernada: puede estabilizar variables y perder dirección; puede optimizar procesos y degradar su libertad.
La tecnocracia nace precisamente de confundir esos planos: creer que gobernar es administrar flujos y reducir incertidumbre. En contextos de rivalidad estratégica, esa confusión adquiere tono de fatalidad: “no hay alternativa”. Se decide como si no se decidiera. Se manda como si solo se gestionara.
El resultado es una opacidad nueva. Cuando algo sale mal, nadie responde. Fue “el sistema”, fue “la red”, fue “el algoritmo”, fue “el estándar”. Pero que una decisión se presente como “técnica” no la vuelve inocente: solo la vuelve menos visible. La era digital no inaugura el poder: lo refina. Lo peligroso no es que mande, sino que mande sin rostro; no que decida, sino que decida sin responsabilidad. Cuando el mando se disfraza de procedimiento, la libertad se vuelve un residuo.
Aquí la regla es simple: la técnica puede ser instrumento; jamás fuente de legitimidad. La eficacia puede aconsejar; la legitimidad política debe mandar. Y un matiz decisivo: la fricción institucional es costo, sí, pero también freno a la arbitrariedad. Puede ser debilidad táctica en una carrera de infraestructura y, al mismo tiempo, fuerza civilizatoria: la capacidad de decir “no”, incluso cuando lo útil presiona para decir “sí”.
El circuito del cómputo y el núcleo del poder
La infraestructura de IA se organiza como un circuito cerrado. Dibujarlo mentalmente es comprender su política real.
- Entradas: energía firme y transmisión; minerales críticos; capital; suelo; permisos; datos; talento.
- Procesamiento: centros de datos, chips, redes, modelos, integración industrial y seguridad.
- Salidas: productividad, automatización, poder militar, vigilancia, influencia económica y capacidad de imponer estándares.
- Corrección: regulación, controles de exportación, licenciamiento, auditorías, subsidios, sanciones, rediseño de cadenas de suministro.
Aquí reside el núcleo del poder. Quien controla la corrección controla el sistema: decide qué desviación es tolerable, qué riesgo se asume, qué actor se rescata, qué proyecto se acelera, qué tecnología se restringe. En esa lógica, la geopolítica contemporánea no busca tanto destruir al adversario como interferir su capacidad de ajuste: elevar su costo de rectificación, estrechar sus márgenes de maniobra, imponer fricción a su aprendizaje institucional.
Por eso la rivalidad global es también competencia entre arquitecturas políticas: unas coordinan banca, industria, energía y permisos con baja fricción pública; otras distribuyen el control, introducen litigio y deliberación. Unas ganan velocidad; otras ganan frenos. En una carrera termodinámica, el tiempo se vuelve variable política.
El estrangulamiento silencioso
En esta guerra fría, dos palancas son decisivas.
Energía y red. La inteligencia artificial no se escala con inspiración. Se escala con megavatios. La energía firme y la transmisión robusta definen el techo de cómputo de un país. Quien las controla, despliega; quien no, depende.
Minerales críticos y cadena de suministro. La fabricación avanzada depende de insumos altamente concentrados. La restricción selectiva de un equipo, un material o un proceso clave puede ralentizar durante años la expansión de un adversario, sin necesidad de confrontación directa. No es bloqueo total; es cuello de botella administrado.
La consecuencia es clara: la soberanía digital es soberanía material. El código no flota; se apoya en suelo, red y minerales.
El riesgo moral: borrar la señal de peligro
Cuando una infraestructura se declara “estratégica”, aparece un incentivo perverso: borrar señales de riesgo para acelerar su despliegue. Garantías implícitas, subsidios opacos, permisos exprés y rescates anticipados sustituyen la disciplina por urgencia.
No toda política industrial es negativa. La diferencia está en el régimen que se normaliza. Un control disciplinado corrige excesos; un control oligárquico los encubre. En el segundo, la corrección deja de castigar la imprudencia y comienza a premiarla, porque el riesgo real ya no se asume donde se decide.
La tentación del control social y la nueva esclavitud
Una infraestructura costosa y frágil exige continuidad, previsibilidad y seguridad. Para sostenerla, el poder tiende a tratar la incertidumbre humana como variable a gestionar. Es en ese tránsito —del riesgo operativo a la organización social— donde emerge el término que muchos evitan por pudor, aunque describe bien el peligro: esclavitud, no como violencia visible, sino como dependencia estructural.
La esclavitud moderna no es la cadena, sino el permiso: vivir por autorización reversible. Rara vez se anuncia con prohibición; se organiza como arquitectura de accesos: verificaciones, perfiles, umbrales, degradaciones silenciosas. La conducta no se ordena por decreto, sino por diseño.
Aquí ocurre una mutación jurídica y antropológica: el sujeto de derechos se convierte en perfil. Y el perfil —que nadie votó— comienza a decidir accesos: crédito, movilidad, servicios, reputación. No se prohíbe: se degrada. No se condena: se encarece. La sanción ya no es solo penal; es ambiental: un entorno que castiga al disidente sin nombrarlo.
No hace falta un gobierno mundial formal para que esto ocurra. Es más plausible una gobernanza global de facto: no un mando único, sino una convergencia de estándares, auditorías y accesos que termina mandando. Quien no cumple, no accede. Quien no accede, no opera. Y quien no opera, obedece.
México: jurisdicción y reciprocidad como ventaja
México no es un “nodo” abstracto: es una jurisdicción soberana. Su posición no debe ser defensiva, sino estratégica. La reciprocidad no es cortesía; es activo. Y no como gesto, sino como regla de justicia: a recursos estratégicos, capacidades estratégicas. No como cierre, sino como alineación de incentivos: inversión y beneficios verificables a cambio de acceso estable.
La relocalización productiva (nearshoring) digital no se gana con anuncios, sino con condiciones: energía firme, interconexión, legitimidad territorial y reglas generales contra el régimen de favores. Si México ofrece transparencia, obligaciones verificables y estabilidad jurídica —no discrecional— puede diferenciarse precisamente de los destinos que compiten con opacidad. La disciplina institucional, lejos de espantar inversión seria, puede convertirse en ventaja comparativa.
La estabilidad, sin embargo, es un bien solo cuando nace de la ley; si se separa de ella, se vuelve el pretexto perfecto.
La condición límite
La pregunta final es sencilla y decisiva: ¿la productividad marginal del cómputo justifica su costo material? Si no lo hace, el sistema tenderá a sostenerse por vías fiscales o cuasi fiscales, trasladando el peso a la sociedad. La sobreextensión no es solo económica: es política. La verdadera victoria no es computar más: es no perder el gobierno de lo humano.
Cierre
La inteligencia artificial ya no es solo innovación: es infraestructura de control. Quien gobierna la corrección gobierna el resultado. La técnica puede amplificar el poder, pero no debe sustituir a la ley. La guerra fría tecnológica se ganará con vatios y minerales; pero solo será una victoria legítima si ese poder permanece subordinado al bien humano.
El precio de los vatios no es solo una factura. Es una forma de soberanía. Y todavía está en disputa si esa soberanía servirá para gobernar sociedades libres o para administrar dependencias silenciosas. La cuestión no es si habrá poder, sino si ese poder seguirá teniendo ley.

